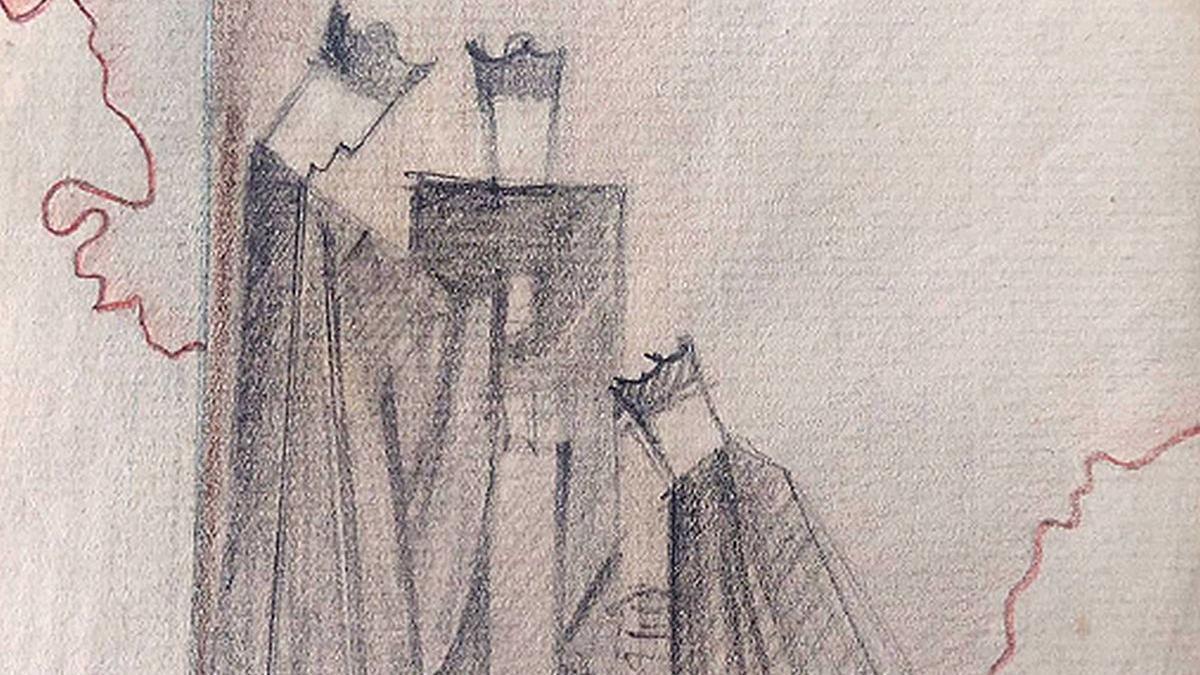Durante los años más crudos de la guerra militar surgida tras un golpe de Estado, especialmente a partir de la caída de Euskadi en manos del bando sublevado, decenas de sacerdotes vascos fueron objeto de una sistemática persecución por parte de las autoridades a la postre franquistas. Su supuesto delito: haber mostrado simpatías por la legalidad republicana y mantener, algunos, cierta cercanía ideológica con el nacionalismo vasco. Diversos documentos y gráficos de la época testimonian con detalle las condiciones a las que fueron sometidos estos religiosos en prisiones tanto militares como civiles de la autodenominada “España Nacional”.
Según el testimonio recogido en informes internos y publicaciones como el número 6-7 de la revista Anayak, órgano de la Delegación de Asistencia Religiosa del Gobierno Vasco en el exilio, los sacerdotes vascos detenidos tras la rendición de las tropas en Santoña, en agosto de 1937, fueron inicialmente encarcelados en la prisión del Carmelo de Bilbao. A partir de ahí comenzó una estrategia de dispersión sistemática diseñada para alejarlos de su entorno y dificultar su contacto con familiares o apoyo social. Desde Bilbao, muchos fueron trasladados a la Prisión de Nanclares de la Oca (Araba) y, a continuación, al Colegio de Monacales de La Mennais San José, en Orduña (Bizkaia), reconvertido en prisión especial de religiosos bajo control militar. Más adelante, en octubre de 1938, varios fueron enviados a la Prisión Especial de Sacerdotes de San Isidro de Dueñas, en Palencia, y, finalmente, en septiembre de 1939, a la cárcel de Carmona, en la provincia de Sevilla. Algunos también estuvieron en otras prisiones que la publicación Anayak no cita.
Según recoge el número 6-7 de esta revista, existía una lista detallada de “sacerdotes vascos presos en aquella fecha en las cárceles de la España del General Franco”, acompañada de testimonios directos de su situación. El objetivo era claro: nada de visitas y nada de correspondencia. El informe recoge testimonios hondos sobre las condiciones de internamiento. En las primeras etapas, hasta siete personas compartían celda, durmiendo sobre el suelo, sin más abrigo que una manta, sin sábanas y cubiertos de miseria, piojos y hambre. La falta de higiene era total y se les impedía el aseo personal durante semanas. El hambre era común a todos los presos, tanto seglares como religiosos. Al ingresar, se les despojaba de todo: dinero, relojes, gafas, prendas de vestir. Se les prohibía incluso practicar su fe. Pasaron meses sin poder celebrar la misa ni atender espiritualmente a otros presos, a pesar de tratarse de sacerdotes. Las autoridades del penal y los propios curas del bando golpista se lo impedían activamente.
La humillación, según narraban, no era solo física, sino también psicológica. Los obligaban a formar en estilo militar y a gritar consignas como “Franco, Franco, Franco. ¡Arriba España!” al inicio de la jornada de recreo y después de cada comida. El relato también describe las condiciones de trabajo forzado a las que eran sometidos. En lo que fue un antiguo monasterio de los cistercienses, sin camas, ni calefacción, y con temperaturas de hasta 16 grados bajo cero, los sacerdotes se vieron obligados a trabajar mañana y noche junto a obreros civiles para habilitar el edificio como prisión. Desempeñaban tareas de carpintería, hojalatería o albañilería en espacios comunes, sin separación entre celdas y talleres.
Además, debían cocinarse ellos mismos y limpiar todas las instalaciones: retretes, dormitorios, cocina… Las condiciones de salubridad eran mínimas. En ocasiones, pasaban hasta diez días sin poder salir al patio, encerrados durante todo el día en un único local sin ventilación ni condiciones higiénicas.
En lo jurídico, la represión fue aún más brutal. Los sacerdotes fueron juzgados colectivamente por tribunales militares en los días posteriores a la rendición de Santoña. Carecieron de garantías procesales: no conocían a su defensor hasta el mismo momento del juicio, que solía durar apenas unos minutos y se resolvía en grupo, juzgando a seis, diez o quince personas a la vez. Casi todos fueron acusados del mismo delito: “Rebelión militar contra la España Nacional”. Una acusación paradójica, señala el informe, pues se dirigía contra religiosos que jamás habían empuñado un arma, limitándose a prestar asistencia espiritual a los soldados en el frente. La contradicción es aún mayor, añade, si se tiene en cuenta que quienes los condenaban eran precisamente los militares que se habían sublevado el 18 de julio de 1936 contra el Gobierno legítimo de la República.
En algunos casos, se intentó forzarlos a firmar documentos en los que admitían cargos incompatibles con su conciencia y su vocación religiosa. La mayoría se negó rotundamente. A pesar de declararse inocentes, no se les permitió ejercer derecho a la propia defensa ni acogerse al fuero eclesiástico, algo que resultaba irónico viniendo de un régimen que hacía gala de su supuesto fervor católico. En varias ocasiones, los sacerdotes pidieron simplemente ser juzgados con garantías, acceder a un abogado o ser tratados según su condición clerical. Ninguna de estas peticiones fue atendida.
El informe concluye con una grave denuncia: se trataba de un caso sistemáticamente silenciado para evitar que la opinión pública internacional tomara conocimiento. Se les calumniaba, acusándolos de actuar como agentes políticos y de haber luchado en el frente, “cuando nuestra única acción había sido ofrecer consuelo y fe”. Fueron condenados sin pruebas, sin defensa y sin justicia. Y, para muchos, también sin memoria. Con todo, el franquismo instrumentalizó la religión y castigó incluso a quienes, siendo sacerdotes, no subordinaban su conciencia a la ideología del régimen dictatorial.