Sevilla, en pleno seiscientos, era una ciudad en ebullición. Desde sus muelles partían las flotas hacia América cargadas de mercaderías y esperanzas y en sus calles se cruzaban mercancías, personas, lenguas y acentos. Era la capital del comercio atlántico y la sede de la Casa de la Contratación, donde se orquestaba el rumbo de la Carrera de Indias. Las cifras eran descomunales: miles de toneladas de mercancías se movían al compás de la Carrera de Indias, y la ciudad, convertida en “puerta y puerto de las Indias”, bullía de actividad.
En este escenario, los mercaderes eran figuras centrales, auténticos motores de la vida económica y social. No solo gestionaban contratos y fletaban navíos: impulsaban la caridad, dotaban conventos y ocupaban cargos en las instituciones. Los grandes protagonistas eran comunidades o “naciones” erigidos por origen. Entre ellos, burgaleses, genoveses, flamencos o portugueses se organizaron para proteger sus intereses y para multiplicar sus oportunidades. En ese mosaico diverso, también los vascos ocuparon un lugar destacado, cuya presencia en Sevilla no pasó desapercibida. La historiografía los ha descrito como un grupo especialmente próspero, hasta el punto de que algunos autores los han calificado como un verdadero “lobby” en la ciudad.
La pregunta que merece la pena hacerse es: ¿cómo lo lograron? ¿cómo hicieron los vascos para abrirse camino en un espacio tan competitivo donde se cruzaban los intereses de las naciones más poderosas de Europa?
La comunidad vasca: vizcaínos y guipuzcoanos
El primer elemento es que comunidad en los inicios de la Edad Moderna se entendía como una red práctica. Tal como se observa en las fuentes, los vascos que formaron la comunidad en Sevilla no funcionaron como individuos aislados, sino como un entramado de vínculos familiares, de paisanaje y de apoyo mutuo que se apoyaban en instrumentos de confianza: compañías comerciales compartidas, red de favores, préstamos mutuos etc.
En cuanto a las características generales, estaba compuesta en su mayoría por individuos procedentes de Gipuzkoa y Bizkaia, mientras que la presencia alavesa fue más reducida, aun así, quedan rastros documentales de alaveses como Pedro de Arriola o Martín de Aramayona, y más adelante apellidos como Narria o Narriaondo, que confirman una huella real –aunque reducida– de alaveses en la ciudad. La mayor parte de ellos eran mercaderes dedicados al comercio de hierro, manufacturas y a negocios vinculados con el tráfico atlántico, lo que les situaba en sectores estratégicos de la economía sevillana. Se establecieron en collaciones –barrios– cercanos a los espacios mercantiles en zonas próximas al puerto y a la catedral, en concreto en la calle Castro, que a lo largo de la historia pasaría a llamarse Vizcaínos y después Fernández y González.
Luis de Peraza ya señalaba en 1535 que en ella vivía una “gran muchedumbre de vizcaínos” que habían ocupado prácticamente toda la calle y que allí se dedicaban a vender productos de hierro: lanzas, hachas, clavos, herraduras y todo tipo de útiles metálicos.
Comunidad, ¿para qué?
La comunidad vasca se articulaba sobre una red cohesionada, práctica y solidaria, donde las relaciones personales eran tan decisivas como la suerte y el capital mercantil. Esa red no era un adorno, sino una infraestructura de oportunidades. En el terreno económico, los vascos se insertaron en sectores estratégicos del circuito atlántico: el abastecimiento de armadas, envío de útiles y básicos para las plazas americanas, actividad esclavista y capital para la conquista.
Destaca la compañía formada entre los guipuzcoanos Aramburu, Achotegui, Churruca, Zubizarreta y Soraluze activa entre Sevilla y Panamá, cuyo final turbulento –con la muerte casi encadenada de ambos factores y las consiguientes disputas de herederos– revela hasta qué punto negocios, familia y comunidad estaban entrelazados. Las compañías fueron el corazón de la práctica mercantil vasca en Sevilla, y los mercaderes se vinculaban en una densa red de sociedades mercantiles, donde la confianza y la solidaridad permitieron que el éxito individual se transformara en un éxito colectivo.
El que se movía bajo el paraguas de la comunidad tenía más opciones de prosperar y más defensas frente a los riesgos de un mercado competitivo. No es casualidad que los vascos lograran participar desde el inicio en la Carrera de Indias, una ruta reservada a quienes tenían contactos, recursos y respaldo social. El éxito económico se tradujo también en un ascenso social. Algunos mercaderes vascos ocuparon cargos en las instituciones más importantes, como, por ejemplo, Juan López de Recalde, contador de la Casa de la Contratación. Su prestigio en la ciudad abrió camino a otros compatriotas, consolidando la presencia vasca en círculos de poder. De este modo, los logros individuales revertían en la comunidad en su conjunto: facilitaba licencias, aceleraba trámites, se disponía de información relevante y, sobre todo, normalizaba la presencia vasca en los espacios de decisión.
Formar parte de la comunidad vasca significaba contar con un respaldo social constante que iba mucho más allá de los negocios. La pertenencia ofrecía favores recíprocos en momentos de necesidad, desde préstamos para iniciar o salvar una compañía hasta el cuidado de bienes y herencias cuando un miembro fallecía lejos de su tierra. La solidaridad se expresaba en apoyos judiciales y en la protección mutua frente a acreedores o competidores. También se traducía en la acogida de los recién llegados y en la ayuda a viudas o huérfanos mediante donaciones y obras pías. No se trataba, por tanto, de un simple grupo de comerciantes, sino de una red sólida y organizada que ofrecía respaldo en múltiples niveles.
Estrategias identitarias: la importancia de la hidalguía universal
Para consolidar esa posición, los vascos recurrieron también una serie de estrategias identitarias: recursos colectivos que reforzaban la cohesión y diferenciaban la comunidad del resto en favor de un prestigio social. En este sentido, la creación de la Congregación de Vizcaínos en 1540 en el convento de San Francisco fue un caso paradigmático, pues en ella se canalizó buena parte de la visión colectiva del grupo. Resulta significativo, además, que los alaveses quedaran excluidos de ella, lo que muestra que la percepción de la identidad vasca no es aplicable a la actualidad.
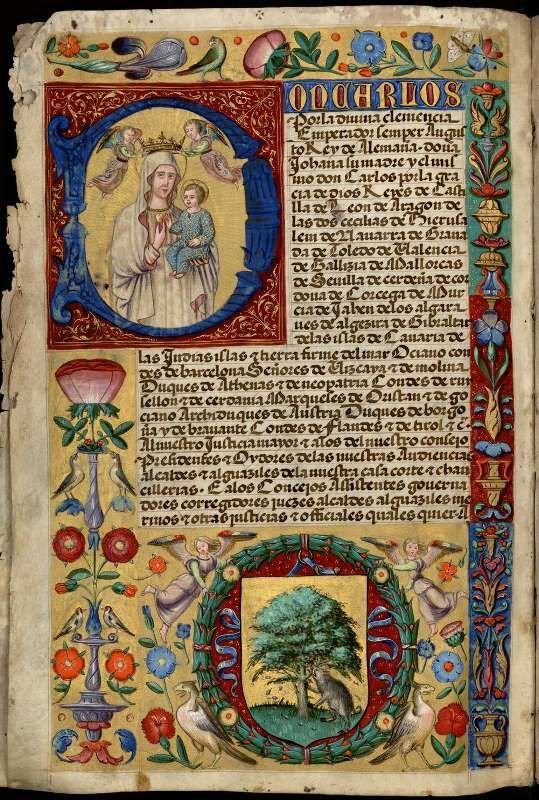
La hidalguía universal fue un elemento identitario clave para quienes emigraban fuera del País Vasco. Aspecto que resulta objetivamente lógico: la hidalguía universal era una realidad jurídica por la cual los habitantes nacidos en Gipuzkoa y Bizkaia –y algunos valles de Álava y Navarra– eran hidalgos. Esto otorgaba exenciones fiscales, facilitaba el acceso a cargos y añadía halo de prestigio social y étnico que podía marcar la diferencia en un entorno tan competitivo y desigual como el sevillano.
Además, en la Castilla de la primera Modernidad, ese marco no sólo separaba a los hidalgos de los pecheros –los que pagaban los impuestos denominados pechos–, sino que levantaba una frontera simbólica con “los otros” habitantes de la monarquía castellana dentro de un orden social que valoraba, de forma explícita, el ser tenido y reputado por “hijodalgos” y, por ende, “cristianos viejos”.
En una ciudad como Sevilla, donde la Inquisición tenía uno de sus tribunales más poderosos y vigilaba con celo la pureza de sangre, la hidalguía y la condición de cristiano viejo funcionaban como credenciales decisivas. La pertenencia a linajes de hidalgos vascos, libres de sospecha de ascendencia conversa o morisca, ofrecía una ventaja comparativa frente a otros grupos que podían ser objeto de discriminación o de procesos inquisitoriales. De hecho, los vascos no solo se beneficiaron de este estatus, sino que llegaron a ocupar puestos dentro del propio Santo Oficio, lo que reforzó todavía más su integración en los engranajes de poder de la ciudad. Así, hidalguía e Inquisición se cruzaron en un mismo espacio simbólico y práctico: ser vasco significaba partir con un aval identitario que facilitaba tanto la defensa del honor, las inversiones comerciales como la entrada en las instituciones más influyentes de la Sevilla moderna.
No sorprende, por tanto, que muchos mercaderes iniciaran procesos y pleitos para que se reconociera su condición de hidalgos y que estos fueran pensados de manera colectiva y tras una serie de estrategias en las que se presentaban pruebas conjuntas, testimonios compartidos etc.
El autor: Amaia Rojo Sierra
(Donostia, 1996) es doctora en Historia Moderna por la Universidad del País Vasco (EHU). Es miembro del grupo de investigación País Vasco, Europa y América: Vínculos y Relaciones Atlánticas. Su labor investigadora se centra en el estudio de las comunidades de mercaderes y en los ámbitos de la historia de las mentalidades, la historia social y la historia de los sentimientos, perspectivas que permiten analizar de forma integral las dinámicas colectivas y las experiencias subjetivas y emocionales de las sociedades del pasado.
Un éxito colectivo: el bien del grupo, el bien de uno
Si se dibuja el mapa completo, el éxito vasco en Sevilla resalta como un fenómeno equilibrado de varios factores: creación de redes comerciales; capacidad de cooperar sin disolver la iniciativa individual; habilidad para convertir la identidad en recurso económico y jurídico; disposición a negociar en los nuevos mercados pujantes; y voluntad de vincularse institucionalmente en la ciudad.
No fueron los más numerosos ni los más poderosos de entre las naciones mercantiles de Sevilla, pero supieron adaptarse y combinar sus oportunidades para penetrar en el engranaje político e institucional de la ciudad. Ese es, precisamente, el legado más claro: un repertorio de prácticas colectivas que permitió a un grupo no especialmente grande encontrar hueco entre naciones mercantiles poderosas, y hacerlo de forma sostenida.

