“Hablar de suicidio da miedo, aterra, y más cuando se trata de personas jóvenes, seas familiar, docente, profesional de la salud, de lo social o un amigo. Pero cuando surge la posibilidad de hacerlo aparece también la oportunidad de tender un puente, de ganar un tiempo valioso e iniciar el diseño de una ruta hacia otro lugar, uno más amable donde poder ser feliz”, sostiene Agustín Bonifacio. Es su plan B, el que propone en su libro para que acabe siendo el plan A. “Porque la esperanza es revolucionaria y el apoyo tremendamente salvador”.
QUIÉN ES
Agustín Bonifacio Guillén es trabajador social especializado en salud mental infanto-juvenil e identidad de género en el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Acompaña a jóvenes que presentan desesperanza vital o persistente ideación suicida. Ha participado en diferentes comisiones para Departamentos de Salud y formado parte de los grupos del CatSalut para la promoción de la cultura de la Humanización en la Salud Catalana y en el acompañamiento a personas trans desde la sanidad pública.
Vivimos en una sociedad muy hedonista. ¿No conseguir el objetivo de placer hace perder la esperanza? ¿Se puede vivir instalado en esa desesperanza vital?
Observo que muchos adolescentes, desgraciadamente, van navegando por la vida con una desesperanza vital fluctuante. No significa que debamos acostumbrarnos a ello, que no sintamos ni podamos hacer nada, porque podemos hacer mucho, tanto a nivel individual como comunitario, para tender puentes y lograr escenarios más vivibles. El mundo de hoy es más hedonista que el de ayer, más individualista, con tendencia a la deshumanización, todo muy de apariencia e inmediatez. No sé en otras épocas, pero lo que sí que hoy genera retos muy diferentes sobre cuáles son nuestras aspiraciones; me parece interesante la reflexión sobre el hedonismo rampante.
"El mundo de hoy es más hedonista que el de ayer, más individualista, con tendencia a la deshumanización"
Para encuadrar su Plan B, ¿el problema de autolesiones y del suicidio es solo personal, solo familiar, o es un asunto social y también de salud pública?
Yo creo que es el síntoma. Como trabajador social diría que hay población que lo está pasando mal, que experimenta malestar; los jóvenes tienen dificultades para gestionar unos niveles de malestar elevados. Además, con esa sensación de no poderlo compartir, muchas personas buscan refugio en la Inteligencia Artificial para poder exponer sus malestares. Para mí, es un síntoma social y un fenómeno multicausal. Por supuesto, hay características individuales; no todas las personas gestionamos igual una situación, ni tenemos las mismas herramientas. Pero tampoco todas contamos con los mismos recursos a todos los niveles.
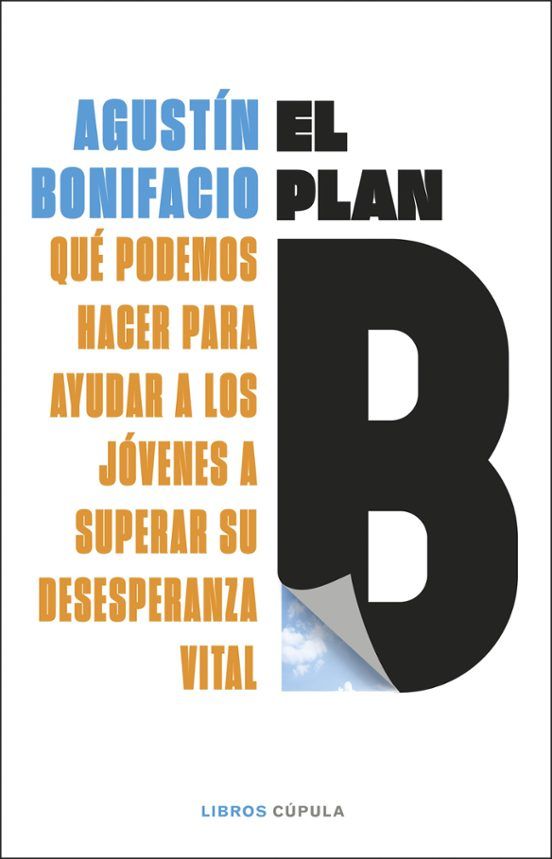
“Quiero morirme”, ¿por qué verbalizan más este deseo los jóvenes que los adultos o que los jóvenes de décadas anteriores?
Detecto que una parte de la población adolescente es capaz de hablar mucho más de salud mental que otras generaciones, incluso dedica tiempo a reflexionar o indagar sobre si tienen un diagnóstico u otro. Además, en consulta también vemos a muchos que experimentan soledad no deseada y no la están pudiendo verbalizar. Por otro lado, hay un factor a no olvidar, que no toda la juventud lo está pasando mal, hay grupos que aún lo pasan peor. ¿Quién? Las chicas lo pasan peor. La paradoja del suicidio es que hay más casos en chicos, pero mucha más desesperanza vital de chicas. Es relevante plantearnos qué mundo estamos ofreciendo a las chicas.
La salud mental social se deteriora, el 21% de adolescentes padece algún problema mental, ¿por qué? ¿Tiene que ver el mundo virtual perfecto de pantallas y redes, o hay algo más?
Te diría que hay autores que nos alertan, y esto genera un cierto debate, de que ahora todo se psiquiatriza, que a todo se le pone diagnóstico o una etiqueta. A veces las personas lo pasamos mal y no sé si el diagnóstico es una respuesta ante algo que no podemos gestionar de otra manera. También es cierto que si una persona acude a la red de salud mental por urgencias inevitablemente tendrá un diagnóstico, un dato que nos dará información, pero no toda la información y en consecuencia puede que medicalicemos y psiquiatricemos el escenario. ¿Hay más diagnósticos posibles? Sí. ¿Todo se debe abordar desde la psiquiatría? No necesariamente, porque la soledad, el aislamiento… se pueden abordar de muchas otras formas.
"Muchas veces a las personas les condiciona más el código postal que el genético"
El suicidio es un tema tabú, aunque afecta a entre 5-10% de la población. Pero, ¿por qué aumenta más entre los adolescentes y jóvenes?
La infancia y adolescencia tienen características muy específicas, porque hablamos de personas no emancipadas y muy vulnerables. Como trabajador social observo que son más sensibles a los factores ambientales, conviven con una familia, están obligados a una escolarización donde puede haber un acoso. Hay una vulnerabilidad intrínseca ya por la edad; es una de las franjas de población que lo están pasando mal, pero no la única. Hay otros perfiles que también lo pasan mal, como son los hombres que viven solos, que son depresivos o consumen alcohol. Lo que sucede a los jóvenes nos llama mucho la atención, pero no es el único colectivo vulnerable, por ejemplo, ser mujer es un factor de riesgo para la depresión. Un tema importante es que ya tenemos un porcentaje elevado de jóvenes que sufren de soledad no deseada. Docentes, trabajadores, familiares, etc, debemos activarnos para tender puentes y abrir el canal de comunicación sabiendo que para estas conductas esto ya es valiosísimo.
Las autolesiones en adolescentes y jóvenes son cada día más frecuentes. ¿Son síntoma directo de la desesperanza vital?
Las autolesiones son herramientas no adaptativas de regulación emocional, es decir, les abruman las emociones y una manera de manifestarlas, aunque no la más saludable, son las autolesiones. Si actuamos desde el prejuicio no habrá solución, pero si lo miramos como alguien que lo está pasando muy mal, que le está sobrepasando el malestar, nos podremos aproximar de forma diferente, ofreciendo ayuda, colaboración. Es un termómetro, una señal de que la temperatura está subiendo demasiado en algunas personas.
Redes y pantallas; sin comunicación, individualismo imperante, sin empatía, sin apoyo familiar, escuela, entorno social y laboral… ¿Es posible la esperanza?
Tengo la obligación de tener esperanza, porque si no, no podría dedicarme a lo que me dedico. He de recordarme que somos seres sociales, interdependientes, que nos necesitamos, que la vulnerabilidad es lo que nos ha permitido evolucionar, que la empatía o la vulnerabilidad genera muchas cosas positivas y sabemos que nuestra participación en la comunidad tiene beneficios insustituibles. Pienso que hay algo intrínseco en nosotros y que, pese al creciente individualismo, el mundo de pantallas busca el contacto directo, la relación y tejer redes físicas. Esto tiene que darse y debemos reivindicar que se dé.
"Docentes, trabajadores, familiares, etc, debemos activarnos para tender puentes y abrir el canal de comunicación"
El máximo riesgo de suicidio es haberlo intentado antes. ¿Qué hacer tras un intento para evitar que se consume en el siguiente? ¿Nos falta el Plan B?
Sí. Nos falta el saber gestionar ese vértigo que da el tema. Sabemos que hay un índice importante de que una persona repita un gesto suicida después de uno anterior. Lo que debemos de hacer en principio es no tener que asumirlo en soledad; hablar es la primera medida para prevenir el suicidio. Docentes, familia y amistades tenemos que formar parte de una red; nuestro papel individual es muy valioso y tenemos que saber reconocer a esa persona para poder actuar como una supervisión; organizar una red para que esa persona se sienta acompañada. Una de las cosas más importantes es limitar el acceso a elementos letales, como medicación u objetos punzantes, y colaborar para que esta persona pueda acudir a visitas. Entre todos estos agentes, de alguna forma, arropar a la persona que ha hecho un primer intento y así minimizar que se repita. Porque saber que hay este riesgo es lo que nos tiene que activar para que nos creamos que podamos participar, y nunca hacerlo en soledad. Ante cualquier duda se puede llamar a urgencias, tampoco hay que ser el Llanero Solitario.
¿Quién es en realidad El plan B, tú mismo, tu familia, amigos, la red escolar, la red social, la asistencia sanitaria …? ¿Acaso simplemente hablar con el otro?
Diría que tiene que ver con la perspectiva más esperanzadora. Lo que implica una conexión con otras personas, que pueden ser perfectamente una amistad, una persona de la familia, una figura referente que te vincule a la vida, a la comunidad y que rompa tu aislamiento. Cuántas más personas puedan participar de esa red de esperanza, mucho mejor para desarrollar sus habilidades. Pero si partimos de una sola persona aliada y esa ya puede abrir el canal de comunicación y rebajar el nivel de angustia y esperanza ya habremos empezado el plan B.
Todos tenemos un cierto grado de riesgo, pero ¿a quién dirigiría con preferencia su libro?
A cualquier persona que pueda aportar algo ante una situación de desesperanza de otra persona. Ojalá todo el mundo sintiera que puede y debe activar esa red de esperanza; ya seas vecino, amigo… Para mí, es un libro que debiera dar seguridad a cualquier persona, por supuesto, empezando por familiares, docentes, gente muy cercana y que puede sentir que tiene menos herramientas. Es muy importante recordar que nuestras circunstancias importan, que no todo debe ser una respuesta individual y reforzar la importancia de lo que llamaríamos lo estructural o lo social. Cada uno puede aportar su granito de arena, pero al final lo que tenemos que construir en común son escenarios más vivibles para las personas. Hay violencia estructural en cómo se mira el cuerpo de la mujer, en cómo acceder a la vivienda, en la precariedad laboral y por eso es muy importante actuar a todos los niveles de forma transversal, porque no es casualidad que a veces a la persona le condiciona más su código postal que el genético.


